¿ES LÍCITO VOTAR POR EL MAL MENOR?


Quizás muchas veces usamos la expresión de “votar por el mal menor” desde el prejuicio o la ignorancia, y no estamos realmente en conocimiento de los principios del candidato y sus ideas. Incluso —me atrevería a decir— tampoco somos conscientes de lo que nosotros queremos.
Columna publicada originalmente en Centro de Reflexiones Públicas el 4 de noviembre 2021.
4400 palabras – 20 minutos de lectura
Nuestro país está ad portas de un nuevo proceso de elecciones presidenciales. A la vez, atravesamos un duro momento de desacreditación de la política y sus personajes, lo que puede llevar a una profunda desconformidad por parte de los ciudadanos hacia los candidatos al sillón presidencial. Pero debemos ser sinceros: nunca un candidato ha dejado conforme a toda la gente y, a la vez, nunca vamos a estar completamente de acuerdo con el programa de un presidenciable. Ante este escenario, empieza a emerger en el pensamiento de muchos ciudadanos la siguiente pregunta: ¿es lícito votar por el mal menor? Esto implica que nos situamos en el dilema de elegir solamente entre malos candidatos sin que podamos encontrar entre ellos alguien a quien podamos considerar como bueno. En esta ocasión intentaré reflexionar acerca de qué se entiende como un “mal menor”, sobre si es lícito o moralmente correcto votar por él y qué perspectivas tenemos de este dilema en algunas de las corrientes éticas más conocidas.
Entendiendo el mal menor desde la ética clásica
Cuando formulamos la pregunta sobre si es lícito votar por el mal menor, debemos responder primero a ciertas interrogantes. La primera de ellas es qué entendemos como mal menor. En esta primera parte me dedicaré a explicar cuál es la interpretación que da la ética clásica, también conocida como la Tradición Central de la Ética, respecto a este tema. Esto porque la mera reflexión de elegir entre dos males se circunscribe al pensamiento ético que sistematizó Platón, Aristóteles, los Estoicos, etc. y fue continuado por exponentes como San Agustín y Santo Tomás de Aquino hasta nuestros días. Una vez aclarado este punto, procederé a mostrar algunas perspectivas desde otras escuelas del pensamiento ético. No está de más aclarar que la discusión de lo que corresponde al mal menor no está zanjada —y quizás nunca lo vaya a estar—, por lo cual los límites de la acción dependerán al final de cuentas del filósofo que reflexione sobre el tema junto con la particularidad del caso. Debemos recordar que, en esto de la ética, no se puede buscar la misma exactitud que en las matemáticas.
“Pero debemos ser sinceros: nunca un candidato ha dejado conforme a toda la gente y, a la vez, nunca vamos a estar completamente de acuerdo con el programa de un presidenciable.”
La ética clásica es vasta y compleja, por lo cual, en orden de resolver el problema y no hacer un curso introductorio a la Tradición Central de la Ética, solo me detendré en los aspectos más importantes para entender el problema de si es lícito votar por el mal menor. Sin adentrarnos en las discusiones académicas sobre la ética, podemos resumir, grosso modo, que las acciones moralmente correctas buscan “hacer el bien y evitar el mal”. Por lo mismo, cometer el mal —como votar por el mal menor— sería contrario a la moral. ¿Entonces por qué hablamos de elegir el mal menor? Primero, debemos aclarar que toda acción debe apuntar al bien y evitar el mal, por lo que elegir el mal —aunque no sea tan grave— por voluntad es un acto calificable moralmente como malo.
¿En qué momentos, entonces, tiene sentido la expresión “elegir el mal menor”? Para saber a qué nos referimos con el mal menor, debemos entender que esta expresión se inserta en una contingencia más compleja que la mera elección entre varias opciones. Cuando hablamos de que se debe elegir el mal menor, esto solo es válido en un contexto donde no tengamos más opciones que elegir entre dos o más males. En la vida normal nadie está obligado a actuar mal por muy complicada que se vean las situaciones, pero siempre podemos situarnos en un caso hipotético en que nuestras únicas elecciones sean acerca del tipo de mal que debemos cometer. La idea es entender a qué nos referimos con el mal menor y si esto se puede aplicar a las votaciones, es decir, comenzar con lo teórico para descender a lo práctico. De otro modo, nos quedaríamos encerrados en cada caso particular sin poder dar un conocimiento objetivo sobre el tema.
Cuando nos enfrentamos a una situación en que debemos actuar mal y tenemos que elegir entre este tipo de alternativas, se puede decir que se actúa sin culpa si, y solo si, estamos obligados a actuar. Debemos recordar que, pese a que se actúa sin culpa por parte del sujeto, de todas formas, habrá daños a terceros. Aquí no se habla de “salvar el propio pellejo” ante una situación mientras recae el daño en los demás, sino entender que el daño a terceros es inevitable, por lo cual hay que acabar con la situación lo antes posible sin dilatar la elección. Para hacernos una idea, el verse enfrentado a la situación de elegir un mal menor implica un sufrimiento interno parecido a aquel que es causante de un accidente que afecta a terceros.
“Cuando nos enfrentamos a una situación en que debemos actuar mal y tenemos que elegir entre este tipo de alternativas, se puede decir que se actúa sin culpa si, y solo si, estamos obligados a actuar.”
Ya esclarecido que nos ubicamos en un escenario donde no se puede elegir sino entre males —y estamos obligados a elegir— es evidente que de entre ellos debemos elegir el menor. Pero para que la acción pueda carecer de culpa, debemos tener en cuenta dos factores. El primero de ellos implica que nosotros mismos, por voluntad, no nos hayamos puesto en el dilema de elegir entre dos males. El segundo implica que debemos salir lo antes posible del entuerto y hacer todo lo necesario para que no se repita una situación similar. Con el primer factor se intenta esclarecer que en el momento de la elección entre los males existe una rectitud de conciencia y no el deseo de cometer un mal usando de argumento la imposibilidad de actuar de otro modo. Ante la elección del mal menor, es la razón —y no las pasiones, gustos, preferencias, etc.— quien debe ayudarnos a dirimir el asunto. Si nos dejamos guiar, por ejemplo, por las preferencias, podríamos elegir un mal que afecte a nuestros enemigos en lugar del mal menor. Por otra parte, el factor de escapar del entuerto lo antes posible y velar por que no se repita, implica que no se transforme en un vicio. Si nos viéramos continuamente en la posición de dirimir entre males, claramente se estaría ejercitando un hábito pernicioso. Habituarse a cometer constantemente males menores tiene como consecuencia estrechar nuestro horizonte de acción ética a la vez que ejercita el actuar mal.
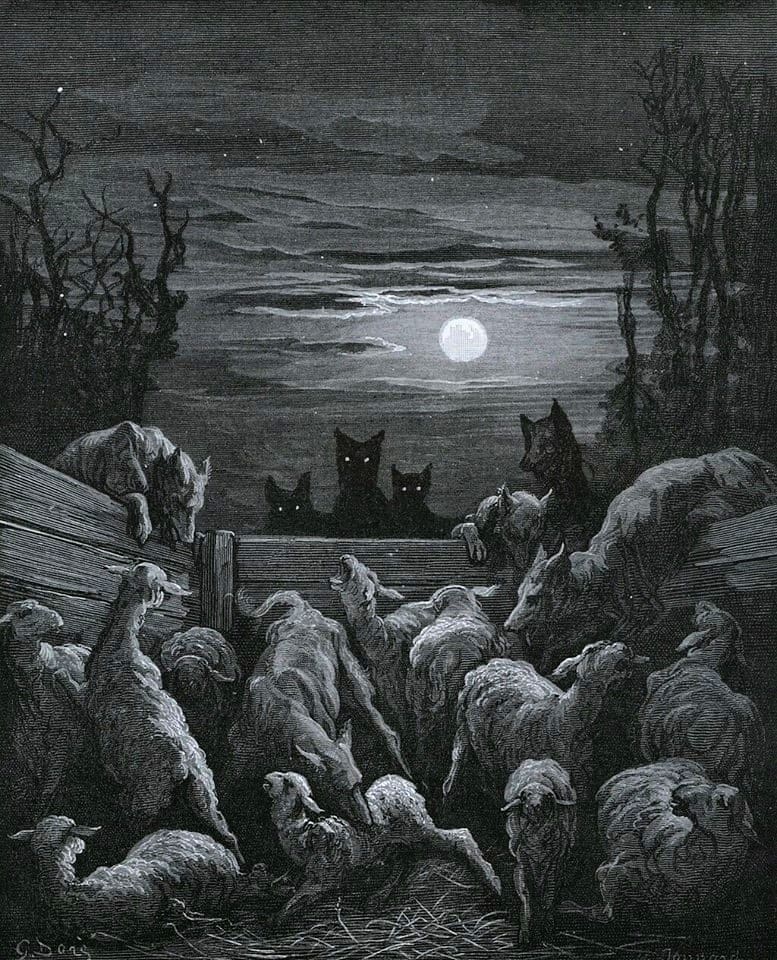
Otro punto importante al entender el concepto de la elección del mal menor es que dicha elección siempre representa una excepcionalidad. Esto quiere decir que dependerá de la conciencia del sujeto en un caso particular la elección del mal menor y este comportamiento no puede ser exigible necesariamente de todos los otros hombres ni mucho menos convertirlo en una norma moral. Esto porque el principio moral del que partimos es que se debe “hacer el bien y evitar el mal”, por lo cual es mucho mejor abstenerse del mal que cometer el menor. Y, como se dijo anteriormente, al ser la elección del mal menor fuente de sufrimiento, de ningún modo puede entenderse como un acto digno de seguir o de perfeccionamiento moral.
Aquí debemos recordar dos aspectos importantes en la valuación moral de un acto. La primera de ellas es que nadie está obligado a cometer lo imposible en el ámbito del actuar bien. Un ejemplo de esto es que, si vemos a una persona accidentada, estamos obligados a prestarle ayuda. Lo ideal sería prestarle los auxilios específicos al caso, pero como no todos somos paramédicos, basta con que podamos ayudar en nuestro horizonte de conocimiento y buscar más ayuda. El segundo, que se sigue del primero, implica que si bien no estamos obligados a cometer el mayor bien (pues podría sernos imposible), no implica que debamos cometer un mal por incapacidad. Cabe la posibilidad de llevar a cabo un bien menor o incluso abstenerse de obrar antes que cometer un mal.
A modo de síntesis, podemos decir que la teoría del mal menor implica el no querer estar envuelto en esta decisión por voluntad y salir lo más rápido posible del entuerto. Por otra parte, si bien no hay culpa, sigue existiendo un daño (por ejemplo, a terceros) y, si es posible no cometer ningún mal y abstenerse de la acción, este debería ser el camino por seguir.
Otro factor importante es no confundir el problema del mal menor con el del bien posible. Como se comentaba más arriba, existe una gradación de bienes en el horizonte de nuestra acción y muchas veces es imposible realizar lo máximo por ser inalcanzable. Por esta razón, no estamos obligados a realizar el máximo bien, pero si el mayor posible. Esto es lo que entendemos como la teoría del bien posible. Por otra parte, la teoría del mal menor no implica que escojamos un bien pequeño, pues al elegir entre dos males, ninguno de ellos es asimilable a un bien, por muy pequeño que este sea. En simple, un hurto no se convierte en algo bueno a la luz de un robo a mano armada. De este modo, en la teoría del bien posible, siempre estamos entre la elección de un bien, mientras que en la del mal menor, el eje de la reflexión es la elección de un mal. Aquí no hay una gradación en la valoración moral de un acto, sino contextos completamente distintos.

Una última aclaración es que cuando hablamos del mal menor, tampoco estamos tratando con el principio del doble efecto. En este último, la elección que se busca es buena, pero conlleva efectos que son malos, así como un medicamento que se usa para tratar una enfermedad complicada puede traer consigo mareos o somnolencia. Hablar del principio del doble efecto en las votaciones implica plantear una dimensión diferente de reflexión, lo cual trae consigo una investigación diferente a la que estamos exponiendo. Por lo mismo, cuando hablamos de votar el mal menor, no nos referimos al caso de que un buen candidato también plantee ideas con las que no nos sentimos conformes, pero si pudiésemos aceptar.
Ya que hemos explicado la teoría del mal menor en la ética clásica, podemos reflexionar sobre su aplicación al ámbito de las votaciones. Al momento de votar, ¿de verdad no podemos hacer otra cosa que votar por un mal? ¿no cabe la posibilidad del voto en blanco o la abstención? ¿el voto en blanco o la abstención pueden ser un mal mayor que elegir a un candidato? ¿Puede uno de los presidenciables ser solo perjudicial de un modo sin que por ello se convierta en un mal?
El mal menor en las elecciones
Por lo que hemos visto, la aplicación del criterio del mal menor en las votaciones sería inviable. En un sentido bastante estricto, al enfrentarse a una situación donde solo podemos votar por el mal menor, queda el problema acerca de si nosotros no nos dejamos caer en este punto. ¿Qué hemos hecho —o no hemos hecho— para que, políticamente hablando, nos veamos obligados a votar solo entre distintos tipos de males? Primero que todo, esto podría ser un caso donde el bien mayor es imposible de ser realizado por nosotros (por ejemplo, llevar a cabo un movimiento político), pero aun así podríamos vernos frente a varias situaciones imaginables donde pudiéramos actuar activamente en lugar de llegar al punto de elegir entre dos males. Por otra parte, y aunque suene un poco moralizante, es un llamado a la participación de cada uno de nosotros en pos del mejor gobierno posible que haga felices a los seres humanos.
“Por lo mismo, muchas veces cuando comentamos que estamos “votando por el mal menor”, es técnicamente cierto como experiencia personal, pero no corresponde a un caso de lo que podemos suscribir en lo que hemos explicado como la teoría de la elección del mal menor, sino que hay una voluntad, al final de cuentas, de elegir en esta problemática a un candidato que esperamos que gane, pese a no ser e idóneo.”
Siguiendo con la idea de si es posible aplicar al criterio del mal menor en las votaciones —y asumiendo que solo existen males como opciones—, cabe todavía la posibilidad de votar en blanco, nulo o abstenerse. Puede haber una opción que no aumente el mal, sino que lo mantenga, pero aun así no será moralmente correcto votar por esta opción si es que tenemos la posibilidad de abstenernos del mal (o escoger un bien).
Al final de cuentas, en el ámbito de las votaciones, nos encontramos con una “falsa teoría del mal menor”, un uso elástico del concepto pero que no cumple las condiciones morales previamente estudiadas. Vemos como el mal si es declinable y como el escenario del problema no satisface las condiciones para ser consideradas bajo la teoría del mal menor. Por lo mismo, muchas veces cuando comentamos que estamos “votando por el mal menor”, es técnicamente cierto como experiencia personal, pero no corresponde a un caso de lo que podemos suscribir en lo que hemos explicado como la teoría de la elección del mal menor, sino que hay una voluntad, al final de cuentas, de elegir en esta problemática a un candidato que esperamos que gane, pese a no ser e idóneo. Por lo mismo, sigue existiendo detrás de nuestra reflexión una preferencia pasional por el mal que elegimos más que una reflexión prudente y racional por el menor mal. Por ejemplo, podríamos votar por una opción, tan solo porque le tememos a su contrincante o porque no queremos que gane. En este caso, no hay una elección racional, sino pasional. Otro ejemplo podría ser el voto por un personaje que identificamos como un mal, pero tenemos más afinidad al partido que a sus ideas. A la vez, aquellos que promueven el voto por el mal menor no se ven afectados —como aquel que comente un accidente dañando a terceros pese a no tener culpa— y promueven este tipo de elecciones entre los otros votantes. Debemos recordar que, en la teoría del mal menor, la elección siempre es personal y no puede elevarse a una norma moral.
El mal menor en la ética utilitarista
Cuando hablamos de utilitarismo, nos referimos a aquella escuela de pensamiento ético fundada por Jeremy Bentham que puede resumir su doctrina, grosso modo, en “el mayor bien para el mayor número de personas”. El autor más conocido de esta línea es Stuart Mill, quien nos dice que se debe actuar siempre con el fin de producir la mayor felicidad total entre todos los seres vivientes, dentro de lo razonable. El utilitarismo —que es una versión de consecuencialismo— resume el grado de bienestar como la suma de todos los placeres menos la suma de todos los sufrimientos. De este modo, la bondad o maldad de un acto dependerá de los resultados —consecuencias— de nuestra elección una vez hecha la ecuación correspondiente.
La ética consecuencialista, de cierto modo, es muy intuitiva: si una cosa es buena (un chocolate, por ejemplo) parece mejor tener mucho de esa cosa buena. Por otra parte, si una cosa es mala (por ejemplo, una enfermedad) lo mejor es tener poco o nada. A la vez, se puede entender que hay distintas categorías de bienes, por ejemplo, que la vida de una persona vale más que la vida de un insecto o que es mejor ser una persona insatisfecha que un cerdo satisfecho, usando un ejemplo de Mill.
¿Qué nos dice una postura utilitarista respecto del voto al mal menor? Primero que todo, en el utilitarismo la idea de bueno o malo dependerá de las repercusiones del acto, teniendo una fuerte raigambre personal y relativa, independiente de que se busque lo mejor para los otros. Es decir, la utilidad del voto dependerá del para qué considero útil (bueno) mi voto. De este modo, un voto útil para una postura progresista puede ser inútil —o malo— para una conservadora. Por esta razón, solo podremos definir el voto utilitarista como aquel cuyas consecuencias traen el mayor al mayor número de personas. Por otra parte, bajo la misma lógica y teniendo como contrapunto la idea del mal menor, este será el que conlleva el menor mal al menor número de personas. La elección del mal menor en el utilitarismo es una elección racional, pero no como se entiende en la Tradición Central de la Ética, sino como una maximización del bien o minimización del mal a través de un cálculo especulativo de sus consecuencias.
Al igual que en la aproximación de la ética clásica, también tenemos la posibilidad de no votar. En este caso, la posibilidad de que el personaje que consideramos como un mal menor sea electo disminuye y la del mal mayor, aumenta. Todo esto, en una escala mínima por supuesto.
Las dificultades que enfrenta la postura utilitarista —tanto en el caso de una votación como en muchos otros— es la poca certeza que podemos tener respecto a las consecuencias de los actos. Como la valuación moral del acto utilitarista se mide por sus consecuencias, no podemos saber antes de haber votado y visto sus resultados si nuestro razonamiento fue útil. De este modo, puede existir muchos casos en que la teoría nos diga que lo que calculamos como bien en la práctica se dirima como un mal, convirtiéndonos, de este modo, en culpables moralmente hablando pese a nuestra buena intención. Al final de cuentas, ni el más sabio conoce el final de todos los caminos.
“De este modo, puede existir muchos casos en que la teoría nos diga que lo que calculamos como bien en la práctica se dirima como un mal, convirtiéndonos, de este modo, en culpables moralmente hablando pese a nuestra buena intención.”
Otra dificultad radica en que, como el voto está en torno a lo útil, votar por una lista que conjeturamos que va a perder implica la inutilidad de nuestra acción. Por lo mismo, el votante utilitarista podría ser fuente directa de la perpetuación de ciertos grupos de poder pues, buscando lo útil del voto, no tendría mucho sentido apoyar a aquellos que sabemos que van a perder los comicios. Incluso, desde esta misma perspectiva, tampoco sería necesario votar por aquellos que sabemos que van a ganar, ya que, desde cierto margen de votación, nuestro apoyo sería inútil. De todas maneras, lo que acabo de comentar es un reduccionismo caricaturesco de la situación utilitarista. Un voto también puede ser útil para apoyar el crecimiento de un partido o incluso para mostrar la desconformidad con otros candidatos. Pero esto sigue siendo muestra de que cuando hablamos de la utilidad de un voto, siempre caemos en un terreno relativista.
Pero volviendo a lo que sería el verdadero problema del mal menor en la ética utilitarista, otra vez observamos que es diametralmente distinto votar por escalas de bienes que por escalas de males. En la perspectiva de la Tradición Central de la Ética, al elegir el mal menor buscamos realizar el menor daño posible a los otros, mientras que desde la perspectiva utilitarista tendríamos que escoger el mal menor con mayores posibilidades de ser electo en lugar del menos dañino. Si lo pensamos detenidamente, la postura utilitarista se caracteriza por ser más ambigua y relativista frente al problema del mal menor, pues buscaría lo útil mientras escapa de la inutilidad, favoreciendo los partidos o candidatos con posibilidades de ser electos por sobre sus ideas o programas.
Como vemos, en el utilitarismo lo bueno y lo malo queda supeditado a la utilidad que le podemos dar a nuestros actos. Y es justamente en el tópico de las votaciones donde se vicia más esta perspectiva de la ética, pues se reduce a las posibilidades estadísticas de un candidato o partido de llegar al poder. Entonces, podemos caer en contradicciones internas tales como que el candidato que elegimos como mal menor utilitarista pueda traer malas consecuencias mayores que el que se preveía como un mal en primera instancia.
Kant y el mal menor
Vimos como el enfoque utilitarista es intuitivamente atractivo al abordar muchos problemas éticos, pero basar la valuación moral de los actos en sus resultados puede ser problemático en especial si nos abrimos a la posibilidad de que existan actos que, sin importar sus resultados, sean siempre malos —o buenos. La ética kantiana plantea —al igual que la Tradición Central de la Ética— que existen actos intrínsecamente malos, los cuales, independiente de sus resultados o de su gradación, son perjudiciales. Ejemplo de esto es el asesinato, la tortura, la esclavitud, etc. La ética kantiana sostiene que el valor moral de una acción no está en sus consecuencias esperadas ni en un principio de acción motivado por su efecto deseado. De este modo, en Kant, la acción misma puede ser buena o mala independiente de sus resultados. Por ejemplo, si yo decido hacer algo bueno, ya en la voluntad del bien se encuentra un grado de la valuación ética del acto. Al mismo tiempo, al decidir cometer algo malo por voluntad, independiente de las consecuencias, la acción puede ser calificable de mala. La valuación está presente en la voluntad de la persona y no en las consecuencias.
Planteado de manera general, votar por un mal menor desde un punto de vista kantiano —con conocimiento de que es un mal y con la voluntad de votar por este mal— se convierte en una mala acción. Claramente no es un mal como el de votar por mal mayor, pero sigue siendo malo. Esto se desprende de un razonamiento básico de que apoyar al mal es malo. Por ejemplo, entregarle armas a un criminal nos convierte en cómplices, independiente si él o nosotros asaltamos o asesinamos a alguien. Del mismo modo, darle el voto a alguien que pensamos que actuará mal, implica cierto grado de ayuda a ese mal por nuestra parte.
De aquí llegamos a conclusiones muy parecidas a las anteriores: votar por el mal menor no es tan grave como votar por el mayor, pero sigue siendo malo. Por suerte para los votantes, siempre existe la opción de evadir el mal al abstenerse o votar en blanco. Al no votar por ninguno de los dos males, podemos decir que no nos volvemos partidarios de su mal.

De todas maneras, se puede argumentar que, como uno de los dos males va a ser electo de todas formas, estamos obligados a votar por el mal menor, pues seríamos cómplices del mal mayor en este caso por omisión. Pero aplicar este razonamiento al caso de las elecciones es inviable. Podemos poner un ejemplo bastante extremo: un sargento nazi nos pone una pistola en la cabeza y nos obliga a matar a un prisionero judío con nuestras propias manos. De lo contrario, él matará a diez prisioneros al día siguiente. Para un utilitarista la respuesta es clara: es mejor tener un solo muerto que diez. Pero desde la teoría ética kantiana o la ética clásica no estamos obligado a cometer el mal en esta acción, y si bien hay sufrimiento, no hay culpa si el sargento nazi mata a diez prisioneros, pues él se convierte en agente de la acción mala y no nosotros. Si lo pensamos con detención, el pensamiento utilitarista no puede resolver satisfactoriamente este problema pues no tenemos certeza acerca del actuar del sargento. Todo pudo haber sido una macabra broma y, al final de cuentas, él no iba a matar a nadie al día siguiente. Por lo mismo, al final de la ecuación solo hay un muerto y es por nuestra acción. De manera análoga, si decido no votar por ninguno de los dos males y es electo el mal mayor, la responsabilidad cae sobre el mal candidato por ser malo y en todos los que lo eligieron, y no en mi por no apoyar al menos malo.
Un último contrargumento a esta postura es que el no votar en las elecciones conllevaría a la victoria del mal mayor. Pero esta contraargumentación solo podría ser defendida desde un punto de vista utilitarista: la acción no es mala por apoyar al mal, sino porque no contribuimos a que el mal menor le ganara al mal mayor. Como en el ejemplo del sargento nazi, el contraargumento utilitarista nos diría que la elección de no matar a una persona fue errada no porque nosotros hayamos matado muchas personas (porque no lo hicimos nosotros, sino el sargento) sino debido a que murieron muchos en vez de uno. Como ya ha quedado claro, argumentar así es simplemente evaluar la acción moral por sus consecuencias y estas son solo una especulación de un futuro posible, pero no certero.
Una reflexión final
Una pregunta que excede el horizonte de la investigación que nos ha reunido en esta ocasión es si son realmente malos todos los candidatos que se presentan a los próximos comicios. Cuando comenzamos la reflexión sobre votar por el mal menor, nos situamos en uno de los peores escenarios posibles, pero la realidad no nos lleva a estos extremos con frecuencia. Quizás muchas veces usamos la expresión de “votar por el mal menor” desde el prejuicio o la ignorancia, y no estamos realmente en conocimiento de los principios del candidato y sus ideas. Incluso —me atrevería a decir— tampoco somos conscientes de lo que nosotros queremos. Por lo mismo, podemos poner esperanzas inviables en lo que aporta la política y sus soluciones. El arte de gobernar rara vez deja a todos contentos y hay que tener conciencia de que los cambios políticos son lentos, debatibles y con miradas a largo plazo. Y es justamente el carácter inmediatista de nuestra época el que no nos dejan ver la verdadera naturaleza de la política.
“Quizás muchas veces usamos la expresión de ‘votar por el mal menor’ desde el prejuicio o la ignorancia, y no estamos realmente en conocimiento de los principios del candidato y sus ideas. Incluso —me atrevería a decir— tampoco somos conscientes de lo que nosotros queremos.”
Deliberadamente dejo fuera de esta investigación la reflexión sobre si el voto por el mal menor puede ser visto desde un punto de vista estratégico. Con esto me refiero a que se puede votar por cierto mal o renunciar como votante a que un político obtenga un escaño en orden a que otro pueda cumplir un objetivo mayor. Lo que intento mostrar es la idea de ver el voto en la política como un juego de ajedrez, donde muchas veces sacrificamos piezas para tener mejores movimientos con otras. Esto se sigue enmarcando en un consecuencialismo, pero, a diferencia del enfoque que he llevado a cabo en este texto, no se centra en la finalidad de la política sino en sus mecánicas. Cuando comenzamos con la pregunta sobre si es lícito votar por un mal menor, inmediatamente nos situamos en un horizonte donde la política tiene una implicancia moral y nos centramos en su finalidad. Cuando pensamos la política como un juego de ajedrez —muy parecido a la teoría moderna— nos centramos en la obtención del poder y su retención. Esto es una fisonomía de la política más que su finalidad.
Por otra parte, ¿podemos cargar con la culpa de un pequeño mal? Es decir, si bien no estamos obligados a cometer un mal, ¿podemos cargar con la pequeña culpa de darle nuestro voto a quien consideramos como un mal, aunque sea pequeño? Pero —para complicar un poco más la conclusión de esta reflexión— ¿no está la política en este último tiempo en una crisis de participación donde la abstención, el voto nulo o el blanco podrían transformarse en un mal mayor que el peor de los candidatos? Como el voto por el mal menor no puede elevarse a un principio moral, queda en el fuero interno de cada uno de nosotros lo que vayamos a hacer próximamente en la urna de votación.
Sobre el autor:
Camilo Pino es Licenciado en Filosofía por la Universidad de los Andes, Chile. Tiene un Diplomado en Pedagogía y actualmente cursa un Doctorado en Filosofía en la misma institución.
Es uno de los miembros de Fundación Cultura Filosófica y está detrás del proyecto Filosofía y Humor.
Disfruta de los videojuegos, las series y películas malas y perder su escaso tiempo libre en YouTube. También genera contenido para redes sociales como si no hubiera mañana.
Biodegradable
